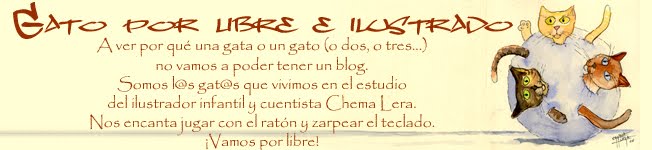Asomaban las dos patas blancas y la punta de la cola, por debajo de la cortina. La cortina era en realidad la funda de un almohadón colgada en la puerta de la casita donde vivía, como una cortina para protegerla del viento. El cierzo se cuela por encima de la tapia del huerto, choca contra el muro cubierto de hiedra y, de rebote, hace un remolino en torno al viejo alberjero. Es entonces cuando trata de meterse dentro de la casa verde. Boira llevaba varios días allí dentro. Se asomaba un poco a la entrada, para retozar al sol, y volvía a esconderse. Pero no me extrañó demasiado. Era bastante solitaria.
Asomaban las dos patas blancas y la punta de la cola, por debajo de la cortina. La cortina era en realidad la funda de un almohadón colgada en la puerta de la casita donde vivía, como una cortina para protegerla del viento. El cierzo se cuela por encima de la tapia del huerto, choca contra el muro cubierto de hiedra y, de rebote, hace un remolino en torno al viejo alberjero. Es entonces cuando trata de meterse dentro de la casa verde. Boira llevaba varios días allí dentro. Se asomaba un poco a la entrada, para retozar al sol, y volvía a esconderse. Pero no me extrañó demasiado. Era bastante solitaria.
Cuando ví sus patas y el extremo de su cola, esa cola que tanto recordaba la de un visón, pensé que dormiría. La llamé varias veces. Las demás gatas y gatos estaban ya comiendo. Era raro, demasiado raro, que ella no saliera, aunque a veces, cuando estaba enfadada con Culibilla, le poníamos su comida aparte, para que no riñeran.
Cuando mi mano se acercaba lentamente para tocarla, yo ya sabía que estaba muerta. Es muy dificil, por no decir imposible, coger la zarpa de un gato sin recibir un arañazo. Boira no se movió.
Levanté la cortina para verla. Su postura era la de una gatita dormida, plácida, feliz. Ni un gesto de sufrimiento. No tenía la cara como su hermano cuando encontramos su cuerpo en posición de correr, en medio del campo.
Esa postura suya me ayudó a sobrellevar los siguientes minutos en los que me enfrenté al rito de enterrarla bajo el rosal, justo allí donde había nacido, allí donde jugó, desde donde subía a la tapia para pasear por los tejados, muy cerca del tronco nudoso de la parra a la que con tanta facilidad trepaba.
Me acompañaron su hermano Baco y Zipi II. Miraban mientras yo lloraba y cavaba un hoyo que fuera cómodo para acoger su cuerpo tal y como nos lo había dejado. La acaricié varias veces, culpándome por todas las ocasiones en las que no lo hice, aunque nunca se acaricia lo suficiente a una gata cariñosa. La tapé con una tela morada de Isamar, que habíamos usado para pintar. A Boira le gustaba mucho subirse a la mesa mientras dibujaba. Pusé encima un ramo de hiedra, porque en verano, en las horas de más calor, Boira desaparecía bajo el follaje, oculta como una pequeña "fada". Creo que, en realidad, siempre jugaba a esconderse.
Eché la tierra encima e hice un círculo de piedras.
En ese momento apareció detrás de mí una gatita siamesa con la cola retorcida y los ojos azules. Creí en la magia, una vez más. Boira también tenía los ojos azules.
Boira, la pequeña y blanca Boira, ahora sigue durmiendo escondida bajo la tierra oscura, en ese rincón del huerto en donde el sol calienta durante más rato.
Mientras, otra gata que aún no tiene nombre, corretea por encima.
 A veces no es tan dificil experimentar el paso del tiempo.
A veces no es tan dificil experimentar el paso del tiempo.